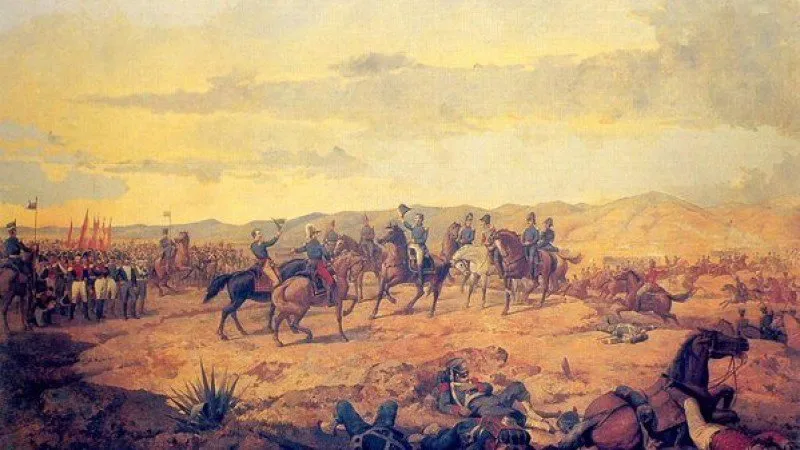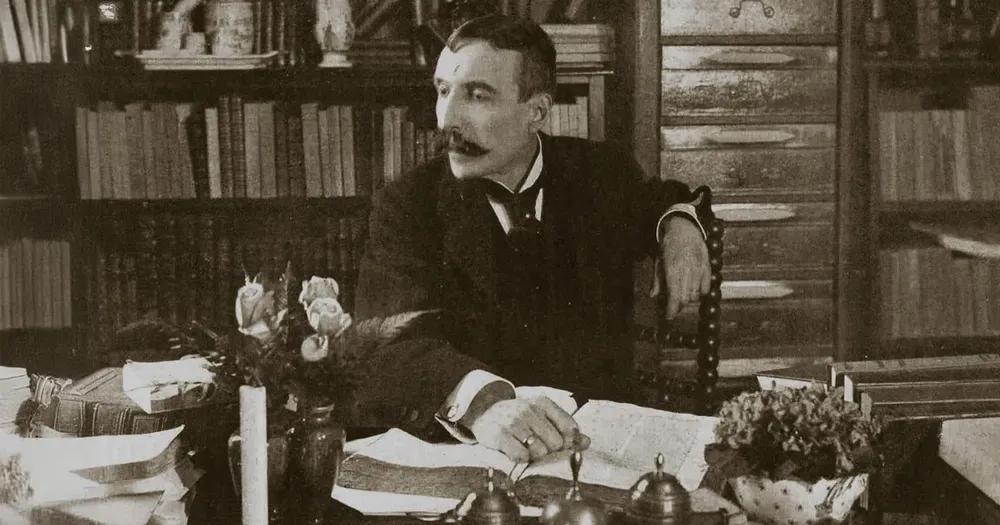El Alto volvió a ser escenario de un duelo vibrante, polémico y cargado de tensión. Always Ready y Bolívar igualaron 1-1 este domingo 23 de noviembre de 2025, por la fecha 25 de la División Profesional, en un partido donde el fútbol convivió con el granizo, el VAR, las quejas, y un clima institucional que terminó tan caldeado como la batalla sobre el césped del Municipal de Villa Ingenio.